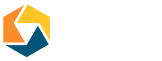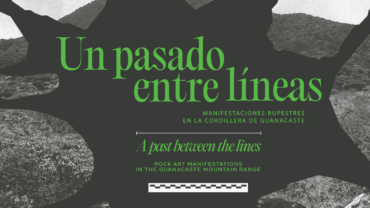Reseña
En la exhibición Primero fuimos música- II edición de la Metáfora de los sonido mostramos más de 60 instrumentos sonoros que datan del 500 a.C. al 1500 d.C., no obstante, fueron muchos más los que fueron parte de una investigación profunda que revela una sonoridad precolombina variada y disonante, producto del conocimiento y la tecnología desarrollada por los especialistas que manufacturaron estos objetos.
La investigación nace por iniciativa de la curaduría de arqueología de los Museos desde el año 2015 con la primera edición de La Metáfora de los sonidos, la cual acercó a las audiencias a la clasificación y morfología de los instrumentos sonoros de la colección arqueológica del Banco Central de Costa Rica. Ahora, se ahonda en la información recabada y se obtienen hallazgos más profundos y diversos gracias al trabajo interdisciplinar entre las arqueólogas, Priscilla Molina y Mónica Aguilar (quienes fueron co-curadoras desde la primera edición) y la incorporación de Luis Porras, músico, investigador de la tradición oral de los pueblos indígenas y gestor del Proyecto Jirondai.
El equipo investigador combinó técnicas de la arqueomusicología, teniendo como referencia estudios arqueológicos previos, el análisis morfológico, acústico y de las representaciones de un grupo de objetos sonoros de diferentes colecciones arqueológicas (del Banco Central de Costa Rica -BCCR-, del Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Costa Rica y del Museo Nacional), el análisis de representaciones de intérpretes de objetos sonoros y datos etnográficos de pueblos indígenas. Aplicaron la arqueoacústica experimental (identificando las diferentes formas de ejecutar los instrumentos), el registro sonoro de alta fidelidad para documentar los límites expresivos de cada artefacto y analizar digitalmente los espectros y timbres.
Mediante grabaciones que recogen muchas muestras por segundo, varios micrófonos de distinto tipo para poder registrar de distintas formas un mismo sonido y programas de análisis espectral para estudiar fenómenos acústicos como los armónicos (una serie de frecuencias que aparecen en un sonido), los subarmónicos (frecuencias por debajo del sonido que emite el objeto), los batimientos (fenómenos psicoacústicos que el cerebro decodifica como trinos, o redobles) y lo que llamamos “multifonías” (cuando un mismo objeto produce más de una sonidos).
Estas grabaciones se han reunido en un banco de sonidos que estará a disposición de investigadores, músicos, creadores audiovisuales e interesados de forma libre e indicando los créditos especificados en la plataforma.
Los hallazgos
Desde el punto de vista arqueológico, de momento, se concluye que no hay registro de instrumentos antes del 500 a.C., o los que pudieron haber desaparecido por estar elaborados con materiales perecederos. A partir de esa fecha, en los diferentes períodos y regiones arqueológicos se identifica el uso de instrumentos sonoros. No obstante, son pocos los hallazgos en el Pacífico Sur.
Se encuentran similitudes entre los instrumentos de la región Central Caribe y Pacífico Norte. Por ejemplo, el uso de pastillas moduladoras o una protuberancia a nivel de las boquillas. Por otro lado, se reconocen rasgos de manufacturas particulares en cada región.
Predominan los instrumentos aerófonos que incluyen flautas, silbatos y ocarinas. Esto tiene una estrecha relación con que la representación predominante en sus diseños son aves como palomas y pavones. De esto y otras comparaciones sonoras, se interpreta que existió un interés por reproducir sonidos del medio ambiente que les rodeaba.
También se estudiaron idiófonos (tambores de lengüeta, sonajeros, jades y bastones de entrechoque) y membranófonos (tambores con membrana) y objetos con representaciones humanas, de saínos, murciélagos y monos.
Mediante endoscopías y escaneos 3D se estudia el interior de estos artefactos para obtener información sobre su manufactura. Se identifican, en diferentes regiones, marcas de herramientas, pastillas moduladoras, cámaras de resonancia dobles, tamaños variados en el bisel, embocaduras con ducto circular, oval o lineal . Destacan piezas que al ser estudiadas fueron catalogadas como instrumentos sonoros por primera vez, así como una flauta especial por tener tres agujeros de digitación – lo cual es un rasgo muy poco común-, y otra de seis agujeros de digitación que se dividió en dos cámaras de resonancia a lo interno.
Entre otros sistemas particulares se encuentran una flauta con forma de mujer que cuenta con tres resonadores, un silbato doble con representación de una rana y un sapo cuyos aeroductos y biseles tiene una disposición que permite activar una o las dos cajas de resonancia. Se identificaron dos ocarinas muy particulares: una con dos resonadores y otra con un obturador por cámara.
Desde el punto de vista sonoro, el diseño de estos objetos no era azaroso sino que evidencia un conocimiento científico especializado para crear universos acústicos complejos. Como parte de esa complejidad, se registra la presencia de subarmónicos, batimientos, frecuencias ondulantes y multifonías.
Según el equipo curatorial, esto podría evidenciar tanto la búsqueda de una diversidad de timbres (la huella sonora de un objeto no se repita en otro) como fenómenos acústicos recurrentes.
La exhibición
Quien la visite podrá ver y escuchar más de 60 instrumentos para comprender los principales hallazgos descritos anteriormente. Cuenta con un despliegue de recursos educativos audiovisuales variados para comprender desde cómo funciona nuestro oído y cuál es la clasificación, procedencia y morfología de los diferentes instrumentos sonoros hasta cómo se producen algunos de los fenómenos acústicos identificados y cómo la creación de músicas se diversifica con el paso del tiempo en el territorio que hoy conocemos como Costa Rica.
La exhibición hace hincapié en las actividades sociales, cotidianas, ceremoniales y rituales, y en el rol otorgado a los artefactos sonoros, la voz y la danza, dentro de las dinámicas socioculturales de los pueblos indígenas. Profundiza en el estudio de los objetos sonoros, al identificar una variedad de tecnologías para su confección y fenómenos acústicos relacionados con dinámicas complejas observadas a lo largo de América.
La experiencia de recorrer la sala se complementa con estaciones interactivas para aprender y jugar. Dentro de ellas habrá infografías, un musicograma, una recopilación de cantos indígenas y una estación documental con bibliografía de interés. Como es usual, el Museo programará una serie de talleres, conferencias y otros formatos de actividades para ofrecer al público mes a mes y, próximamente, ofrecerá en la tienda el libro que compila la investigación completa.
La muestra estará abierta hasta agosto del año 2026.